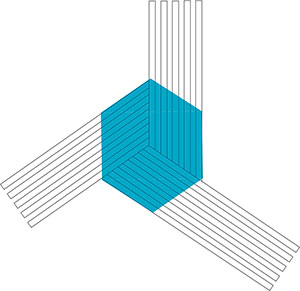El excelente trabajo de Andrea Insunza plantea muchas interrogantes generando, a medida que se lee, un persistente desasosiego. Este malestar se justifica porque en la actualidad (no siempre fue así) le atribuimos a la libertad de expresión un papel fundamental en las democracias modernas y, por ende, las amenazas a las que ésta se ve sometida -las viejas y las nuevas- nos preocupan.
El rol crucial de la libertad de expresión descansa, apoyándome en Fiss y Habermas, en la combinación de dos facetas complementarias. En primer lugar, la libertad de expresión tiene una dimensión autoexpresiva o libertaria que se identifica con la protección del interés individual que tiene cada sujeto de expresarse y opinar. En segundo lugar, la libertad de expresión tiene una dimensión democrática o comunicativa, esto es, contribuye decisivamente al establecimiento de las condiciones básicas para el autogobierno colectivo. El propósito de la libertad de expresión rebasa, entonces, el puro reconocimiento de un derecho individual, convirtiéndose en una garantía básica de la autorrealización colectiva a través de la participación libre e informada en los procesos de decisión que importan a toda la comunidad. En palabras de Dworkin, sin importar las diferentes concepciones del bien que posean las personas, todas ellas deberían suscribir una visión fortalecida de la libertad de expresión, por cuanto se encuentran entre sus intereses críticos (aquellos que se refieren a los logros y experiencias que deberíamos desear ya que, de no satisfacerlos, nuestra vida perdería parte de su valor) la adopción de todas aquellas herramientas que permitan alcanzar con éxito los fines relevantes de la comunidad o agencia política y, precisamente, la libertad de expresión es una de ellas.
Expuesta la doble dimensión de la libertad de expresión, podemos comprender adecuadamente las razones que nos llevan a reconducir institucionalmente una concepción fortalecida de esta libertad básica. Si solamente consideráramos la dimensión autoexpresiva, no alcanzaríamos a comprender las razones para preferir el interés por expresarse de alguien en detrimento del honor o la privacidad de otros. Pero si, en cambio, el conflicto es ponderado tomando en consideración la dimensión democrática, entendemos muy bien las razones que nos llevan a proteger enérgicamente la expresión de opiniones e informaciones, incluso cuando sean ofensivas, particularmente, si se trata de personajes públicos o informaciones de relevancia pública.
La primera dimensión -la autoexpresiva- ha tenido tradicionalmente como enemigo al Estado. A través de la censura previa, las leyes mordaza, la protección de intereses particulares por medio del aparato estatal y otras formas más sutiles de control burocrático de los medios de comunicación, el Estado ha estado siempre bajo la sospecha de restringir la libre circulación de las ideas. La segunda dimensión -la democrática- no parece tener al Estado como principal amenaza. Si la propiedad privada inevitablemente juega un papel fundamental en el control de los medios de comunicación masivos, pareciera que el Estado debiera asumir un rol activo en la protección del “interés de la audiencia –la ciudadanía en general– por escuchar un debate completo y abierto sobre asuntos de importancia pública” (Fiss). Así, nos enfrentamos a la ironía o paradoja de la libertad de expresión, “mientras el esquema tradicional descansa en la vieja idea liberal de que el Estado es el enemigo natural de la libertad, ahora se nos pide que imaginemos al Estado como el amigo de la libertad” (Fiss).
Los esfuerzos teóricos y normativos durante buena parte de la segunda mitad del Siglo XX se enfocaron, al menos en las democracias consolidadas, en los mecanismos que podría desplegar el Estado para asegurar un debate público -como defendió el jue Brennan en New York Times vs. Sullivan– “desinhibido, vigoroso y completamente abierto”. Fórmulas como medios de comunicación masivos (radiales, escritos y televisivos) financiados por los contribuyentes, reglas de avisaje estatal equitativas y subsidios directos o indirectos permitieron, con mayor o menor éxito, consolidar una fuerte opinión pública y una oleada de periodistas respetados por su independencia y capacidad de hacer investigaciones de largo aliento. Ese escenario contribuyó a proyectos editoriales estables y autofinanciables en torno a una masa de lectores fieles, todos ellos reunidos en una esfera pública que, a primera vista, parecía vigorosa. Andrea Insunza comienza su artículo recordando dos casos paradigmáticos de ese período dorado del periodismo moderno: el Watergate y el escándalo por los abusos sexuales de sacerdotes católicos encubiertos sistemáticamente por la jerarquía católica. El primero provocó la salida de un presidente y el segundo la renuncia forzada de un cardenal todopoderoso. Nada mal para un oficio que parecía tener bien ganado el mote de ser el cuarto poder.
Con la llegada de la revolución tecnológica todo parecía ir para mejor. Las barreras para un vibrante sistema de educación informal iban a ser derribadas definitivamente. Como nos recuerda Andrea Insunza, la revolución digital prometía ser la era de la democratización de la información. Sin embargo, prontamente pasamos del entusiasmo a la incredulidad y, luego, a un desencanto pavoroso. Internet, los chats y las redes sociales generaron un nivel de atomización de la información nunca visto. En el mundo virtual terminamos hablando solo con aquellos que piensan igual que nosotros y, si por fallas de la fragmentación informática, nos cruzamos con personas que piensan distinto a nosotros se genera un clima de desconfianza y de reproche mutuo del que escapamos prontamente para volver a nuestro nicho. La segregación de contenidos digitales produce los mismos efectos perversos que la segregación social: llegamos a temerle al que piensa distinto y eludimos el contacto con él, vaciando el debate y convirtiéndolo en un banal paquete de bits de aprobación o de reprobación igualmente intensos, donde los hechos y los argumentos interesan bien poco.
Este nuevo escenario ha producido dos efectos nocivos para la convivencia democrática que me interesa indagar, los que están interconectados entre sí. En primer lugar, una desintegración progresiva de la esfera pública entendida, siguiendo a Taylor, como un espacio común en el que los miembros de la sociedad se encuentran para discutir asuntos de interés común formando una opinión pública. Con contenidos altamente personalizados no hay plaza virtual común a la que concurrir, los medios pierden el control de la agenda y el negocio de las comunicaciones se ha desplazado. Ya no se venden paquetes de publicidad masivos que imponen al medio de comunicación captar la atención de los consumidores, sino que se transan en el mercado perfiles de usuarios de redes sociales con la finalidad de manipularlos de vuelta.
En segundo lugar, en esta nueva era de las comunicaciones personalizadas ni la discusión acerca de la veracidad de las informaciones ni los hechos importan. Todo -o casi todo- es opinión que espera la aprobación inmediata, la que está asegurada de antemano, dentro de la celda en que circulan nuestras afirmaciones. Este espacio pseudo público es terreno fértil para las mentiras virales que se expanden en círculos concéntricos sin necesidad de contraste alguno. El debate público -uno de los combustibles de la democracia- sigue, entonces, más desinhibido, más vigoroso y abierto para todo el que quiera rastrearlo, pero a nadie parece importarle su salud mientras se ganen adeptos. El punto es que los enfermos pueden morirse y uno de los síntomas más delicados de los malos tiempos que vivimos es el discurso de odio y su propagación como si fuera una infección.
No quisiera terminar sin algunas notas algo más optimistas. Tal como Habermas ha planteado hace poco en una entrevista concedida a El País, “desde la invención del libro impreso, que convirtió a todas las personas en lectores en potencia, tuvieron que pasar siglos hasta que toda la población aprendió a leer. Internet, que nos convierte a todos en autores en potencia, no tiene más que un par de décadas de edad. Es posible que con el tiempo aprendamos a manejar las redes sociales de manera civilizada. Internet ya ha abierto millones de nichos subculturales útiles en los que se intercambia información fiable y opiniones fundadas”. Espero que este augurio de uno de los filósofos más brillantes de nuestra era no ande errado. Quizás estamos ad-portas de una tercera revolución digital, una que nos permita recuperar, de la mano de la democratización radical de los contenidos desmercantilizados, la esfera pública.