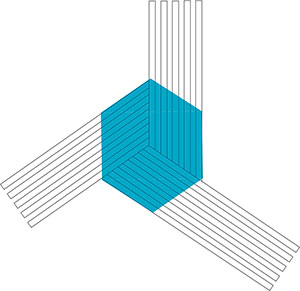Jorge Atria en su ensayo ¿Para qué necesitamos el mérito? nos entrega una excelente discusión respecto al mérito y sus consecuencias actuales. Para ello revisa la conceptualización original de Young y examina su evolución, interpretación y contextualización a través de autores como Rawls, Khan, Dubet y otros. También Atria contextualiza para Chile el concepto del mérito, su justificación y consecuencias a partir de la historia de nuestro país y evidencia reciente de varios estudios al respecto. Elementos de la filosofía, política, sociología y economía se entrelazan en dicha reflexión. Tiendo a compartir gran parte de las posiciones que el profesor Atria realiza en este ensayo.
Sin embargo, en su análisis respecto a recomendaciones, opciones y visiones a futuro observo ciertas interpretaciones que merecen una discusión adicional.
Interpretaciones sobre el mérito
Atria argumenta que “A la luz de la trayectoria sociohistórica que ha seguido Chile, no es posible sostener que todos los grupos esperen lo mismo del mérito”. Si bien comparto esta apreciación, el autor no discute de qué forma los distintos grupos que conforman la sociedad estén igualmente disponibles a propiciar cambios sociales. Si no todos los grupos esperan lo mismo del mérito, entonces propuestas en torno a cambios sociales y reformas también dependerán de estas visiones. Este punto es relevante pues plantea la dificultad de cambios sustantivos en igualdad de oportunidades, defensa de privilegios y diseño de políticas públicas. Este punto me parece poco desarrollado en el presente ensayo, el cual podría vincularse con la discusión posterior sobre políticas públicas.
Interacciones e intepretaciones
Otro aspecto que a mi juicio amerita un mayor desarrollo es la relación entre mérito, desigualdad de oportunidades y desigualdad de resultados. En el ensayo correctamente se señala que sociedades más desiguales también exhiben menor movilidad social. Sin embargo, el ensayo no se expande en el discurso político prevaleciente (principalmente sustentado por economistas y por la derecha) que lo relevante sería la igualdad de oportunidades por sobre la desigualdad de resultados. En sociedades que exhiben una elevada desigualdad de resultados como la chilena, la meritocracia es simplemente un espejismo, un relato que busca justificar las ventajas de la propia desigualdad.
Por otra parte, Atria menciona “ …no es posible pensar en la competencia de posiciones en el mercado laboral ni en otras esferas sociales sin la garantía de salud, educación y otras condiciones básicas para que realmente las personas puedan desplegar sus preferencias y proyectos de vida.” Posteriormente, el profesor Atria discute aspectos de política pública asociados con herramientas tributarias y políticas de gasto social que aseguren el resguardo de la dignidad básica de las personas como mecanismos que disminuyan la reproducción de privilegios y que permitan más oportunidades a la población. En esta reflexión, el ensayo podría discutir con mayor énfasis al menos tres aspectos clave.
- La viabilidad de las reformas
En primer lugar, la viabilidad de reformas como las señaladas se verá dificultada por aquellos que tendrían que “ceder” en favor de éstas. En presencia de elevada desigualdad, existirá una importante segregación en distintos ámbitos sociales: educación, salud, barrios quedan nítidamente separados entre ricos y pobres, etc. El uso de herramientas tributarias como las señaladas en el texto, serán fuertemente combatidas por las personas de privilegio que gozan de estas condiciones. Nadie querrá pagar más impuestos sin usar los bienes provistos por el sector público: educación y salud pública, por ejemplo. En este contexto, las personas de altos ingresos, que además concentran el poder político y comunicacional, defenderán fuertemente reformas en esa dirección.
- La calidad de los servicios públicos
El segundo punto a considerar es el relativo a la calidad de los servicios públicos ofrecidos. Aún en el caso que se prueben reformas tributarias agresivas y se cuente con la recaudación necesaria, la calidad de los servicios públicos puede no cambiar de forma significativa. Después de todo, contar con más recursos financieros, pero con la misma institucionalidad y la misma calidad de funcionarios (profesores y servicio de salud por ejemplo) podría no generar un cambio importante en el nivel de la calidad de los servicios prestados. Es decir, no basta sólo con herramientas tributarias o disponibilidad de recursos. Las políticas públicas también debieran asegurar la provisión de servicios de alta calidad.
- La desigualdad acumulada
El tercer punto tiene que ver con el “stock de desigualdad acumulada”. Supongamos que contamos con los recursos financieros adecuados (recursos por alumnos en escuelas públicas equivalente al pago de alumnos en establecimientos privados de elite) y también con la misma calidad docente. ¿Se iguala la cancha en estas circunstancias? La verdad es que no. Si existe una brecha estructural de desigualdad que se ha mantenido por mucho tiempo, el esfuerzo requerido para igualar la cancha y desafiar las condiciones de privilegio debiera ser aún mayor i.e: para compensar efectos acumulados. Esto nos vuelve al primer punto: la eliminación de privilegios de riqueza y cuna requeriría recursos mucho mayores para poblaciones que han vivido de forma permanente en vulnerabilidad.
La transición
Por último, en su ensayo el profesor Atria hace una adecuada descripción de la situación actual de los privilegios, el mérito y la igualdad de oportunidades en Chile (sujeto a los comentarios previos), y bosqueja una situación teórica de las condiciones requeridas al final del camino (steady state). Sin embargo, el artículo se beneficiaría con un análisis de la transición entre las condiciones actuales y las esperadas. Dicha descripción permitiría ajustar expectativas respecto a la capacidad de ajuste de las sociedades. La resistencia al cambio por parte de los grupos privilegiados o la ausencia de provisión de servicios de calidad, sugieren que existe un largo (y previsiblemente complejo) camino durante la transición entre estados.