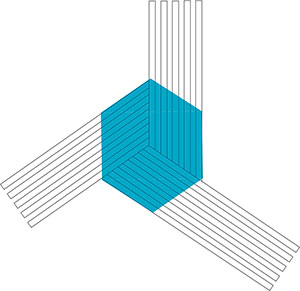El ensayo de Jorge Atria, constituye un importante aporte a la discusión sobre el mérito y la meritocracia. Atria es un experto en la materia y ha dedicado parte de su investigación académica al estudio de este concepto en la sociedad chilena. Coincido con la mayor parte de las afirmaciones y propuestas que hace Atria, es decir, me parecen correctas y bien encaminadas, y por eso (y por razones de espacio), en este texto me gustaría profundizar primero, en la comprensión de la idea de igualdad de oportunidades, que Atria considera algo confusa, y segundo, en la relación entre mérito y mercado del trabajo, que no aparece directamente tratada en el texto, y que puede ser importante a la hora de pensar políticas contra-meritocráticas.
Aunque el concepto de mérito es ambiguo e intuitivo a la vez, bajo el ideal de la meritocracia tiene un contenido más preciso: el mérito es, como bien señala Atria, un criterio de distribución de recursos, según el cual, estos deben asignarse en base a una combinación de esfuerzo y talento. Por eso, solo quienes han desarrollado a través del esfuerzo sus talentos merecen estar en la parte más alta de la distribución de los ingresos derivados del mercado del salario. El ideal meritocrático supone así competencia por puestos de trabajo que exigen diferentes grados de cualificación y que ofrecen desiguales remuneraciones. Esta competencia, sin embargo, requiere ser pareja y por eso, el ideal meritocrático se afirma sobre la idea de igualdad de oportunidades. En este sentido, el desarrollo de los talentos (y el acceso a los puestos que ofrecen mejores remuneraciones) no es meritorio por sí mismo, sino que relativamente, de otra forma solo reflejaría las oportunidades que cada uno tuvo de desarrollarlos, oportunidades que en una sociedad de mercado dependen de los ingresos y recursos de las familias y a su posición en la estratificación social (y también de manera importante del género y la etnia). El ideal de la meritocracia, en su mejor versión, pretende ser un criterio distributivo que permite la movilidad social, es decir, pretende dar iguales oportunidades a todos en esta carrera por acceder a puestos que ofrecen desiguales remuneraciones, y por ende, permiten desiguales resultados.
Desde la filosofía política, hace cincuenta años, Rawls cuestionó la idea de mérito no solo porque la distribución de talentos era resultado del azar sino porque también lo era el esfuerzo. Es por esto que Rawls propone un principio de distribución que justifica las desigualdades, pero no en base al mérito, sino que apelando a los incentivos que ésta da a “los productivos” para producir (Rawls 1999). La sociología ha mostrado, por su parte, el peso que la familia inevitablemente ejerce en la transmisión de los diferentes tipos de capital, y entre ellos no sólo el obvio, el económico, sino también y sobre todo, el social y cultural. Esto significa que el ideal meritocrático, fundado o no en supuestos metafísicos, requiere además cierta igualdad de base, ya que la educación no puede por si misma equiparar las diferencias de origen.
Una sociedad como la chilena en que los hijos e hijas de familias ricas pueden segregarse pagando por su propia educación no ofrece iguales oportunidades a todos, y por lo mismo, no da siquiera el primer paso en la persecución de este ideal. La meritocracia no se realiza simplemente cuando quienes han desarrollado sus talentos en base al esfuerzo ocupan los puestos más altos, sino que cuando estos puestos se ocupan luego de una competencia en que todos tuvieron iguales oportunidades de acceder a ellos. Una sociedad que ofrece a todos educación, pero que a la vez permite que cada familia se segregue pagando por la educación de sus hijos, no está ofreciendo iguales oportunidades a todos, y por esta razón, no está asignando recursos en base a mérito, sino que en base al azar de haber nacido en una familia con capital económico, social y cultural. Por eso discrepo con Atria en que la idea de igualdad de oportunidades sea confusa, sino más bien se trata de una idea que no se ha realizado. Si, como afirma Rawls, las desigualdades en ingresos se justifican en función de la necesidad de dar incentivos, la igualdad en educación se justifica por lo mismo. Solo en un sistema no segregado en base al ingreso de las familias, en que los hijos de los ricos se educan con los hijos de los pobres, el deseo de los ricos para darle la mejor educación a sus hijos se manifestará como presión para aumentar el gasto público en la educación, beneficiando así a todos (Atria 2007).
Sin una igualdad de oportunidades que se acerque a esto la idea de meritocracia no es más que una idea que cumple una función legitimatoria de las desigualdades existentes. Una ideología que por una parte permite que los ricos justifiquen su riqueza inmerecida, sustentando su renuencia hacia los impuestos y las políticas redistributivas, y por la otra, que atomiza y hace que los pobres vean su situación como el resultado de un fracaso individual y no como el resultado de la forma en que se estructura la sociedad y la economía.
Ahora bien, el problema de la meritocracia no solo tiene que ver con lo arbitrario que puede ser distribuir en base a cuestiones respecto a las cuales no podemos reclamar control y con lo lejanas que se encuentran nuestras economías neoliberales de la igualdad de oportunidades, sino que también con el mecanismo que ofrece para medir el mérito y asignar recursos en base a él. Este mecanismo es el mercado salarial. Hayek tenía claro que el mercado del trabajo no remunera en base a mérito, pero entendía que lo que él llamó la «ilusión del mérito» tiene una doble función en la esfera del mercado. Por un lado, motivar al trabajo, ya que “pocas circunstancias harán más enérgica y eficiente a una persona que la creencia de que depende principalmente de ella alcanzar las metas que se ha fijado”, y por el otro, tolerar las grandes diferencias de salario (Hayek 1998). Hayek sostenía que el mercado remunera el valor que para otros tienen nuestros actos. Pero el mercado remunera en base a criterios de utilidad eminentemente subjetivos y Hayek creía que esa era la única forma de medir el valor que producen nuestros actos. De esta forma si bien Hayek sabía que el mercado no mide mérito, creía que el salario marcaba la contribución de cada persona a la sociedad. Por supuesto, esto significa que contribuciones que no se ofrecen en el mercado serán ignoradas y que contribuciones que intersubjetivamente consideramos valiosas (como el arte, las labores de cuidado) no necesariamente serán valoradas adecuadamente por el mercado.
La economía neoclásica va un paso más allá que Hayek ya que afirma que solo cuando el mercado es competitivo remunera de forma precisa la contribución social, ya que esta es equivalente a la “productividad marginal” de cada trabajador. Sin embargo, el mercado del trabajo tiende sistemáticamente a alejarse de la competencia perfecta; así, mientras que en el caso de la mayoría de las mercancías existe una tendencia hacia el equilibrio competitivo, en el caso del trabajo la tendencia lo aleja de la competencia (Fairlam 1996). El mercado del trabajo es casi siempre imperfecto, lo que significa que la mayor parte de las veces el salario se explica por diferencias de poder entre trabajador y empleador. El problema es que la economía neoclásica ha puesto demasiado valor en la idea de competencia, tanto así que la ha transformado en un estándar de justicia. Si bien en los mercados perfectamente competitivos el precio se fija en un punto de equilibrio en cual nadie tiene un poder especial para fijarlo (como sucede en el caso de los mercados imperfectos), esto pasa por alto que la estructura de trasfondo en la cual trabajador y empleador interactúa puede ser extremadamente desigual (e injusta). Esto es relevante porque el punto de equilibrio se determina en base al precio de reserva de cada parte, el cual a su vez es una función de cuáles son las alternativas que cada parte tiene: mientras menos alternativas tenga el trabajador, el precio de reserva será más bajo, y por lo mismo, el precio de equilibrio. A diferencia de los dueños, las circunstancias de trasfondo de los trabajadores (especialmente los menos cualificados) reducen sus alternativas a una pocas y la mayor parte de ellas inaceptables. Siendo esto así es el intercambio entre trabajadores y propietarios (trabajo a cambio de salario), incluso en mercados competitivos, favorecerá a los segundos.
Esto significa que el mercado del trabajo no mide solo productividad, sino que diferenciales de poder. Por lo mismo, el foco de nuestras políticas públicas también debiera estar ahí. En el fortalecimiento de los sindicatos y la negociación colectiva, en leyes de salario mínimo que no dejen a los trabajadores viviendo en la pobreza y en derechos sociales robustos que protejan al trabajador de su excesiva dependencia del capital. Como ha sido ampliamente probado, la distribución de las rentas a nivel de cada empresa, sector y, en última instancia, toda la economía depende del poder de negociación relativo del capital y el trabajo (Milanovic 2016). El ideal meritocrático, sin embargo, invisibiliza esta relación. Nuestras políticas deben relevar la relación capital y trabajo, especialmente buscando empoderar y unir los intereses que la meritocracia atomizó.
REFERENCIAS
- Atria, F, Mercado y Ciudadanía en educación. 2007, Santiago, Flandes Indiano.
- Fairlam, H, «Adam Smith’s Other Hand: A Capitalist Theory of Exploitation» (1996) Social Theory and Practice.
- Hayek, F, Law, Legislation and liberty. Vol I. Routledge 1998.
- Kates Sweatshops, Exploitation, and the Case for a Fair Wage, The Journal of Political Philosophy 2018.
- Milanovic, B Global Inequality (The Belknap Press of Harvard University Press 2016
- Rawls, J Theory of Justice. Revised Edition (The Belnak Press of Harvard University Press 1971 1999).